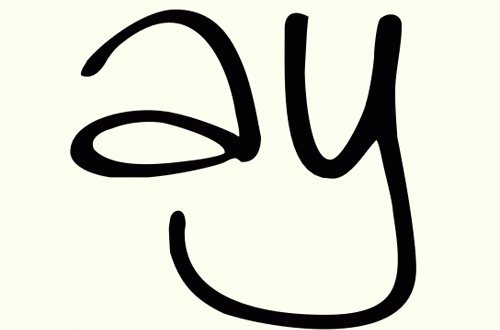Lo podría haber titulado «Cómo superar el miedo al dolor físico por su transformación en miedo al dolor emocional», pero quedaba de largo en un hastag de Twitter…
Quizá porque fui de esas niñas que pasó por el cole sin muchas faltas de asistencia por enfermedad y tan sólo conocí los olores de los antisépticos por los porrazos, puntos o pinchazos, crecí pensando que el dolor era algo que sobrevenía inesperadamente, sin razón alguna y sin que sirviera para nada. Si a mi amiga le dolía la garganta se sabía lo que era, la cuidaban y le ponían el remedio. Era predecible su causa y su solución, además de tener una razón de ser: avisar de que algo iba mal. ¿Pero un pinchazo por antitetánica tras meterme en líos? ¿Y qué decir de esos dolores y contracciones estomacales «por nervios»?
Así que cuando algo me dolía, lo vivía como una condena injusta, innecesaria y que además escapaba de mi control. Empecé a temer esa sensación y ahí comenzó el sufrimiento. Padecía más pensando que algo terrible me iba a pasar, que el dolor se haría insoportable, duradero e impeditivo. A la mínima me ponía hipocondríaca: ¿esto se supera? ¿qué quiere decir? ¿qué me está pasando? ¿me voy a morir ya? Y jamás me hicieron ni p… gracia las caras o risas que mis terrores expresados provocaban a los demás.
Empecé a pensar que en realidad lo incapacitante era ese miedo y no el dolor en sí. Tuvo su parte buena, no lo voy a negar, ya que me evité realizar temeridades propias de la edad y de mi excesiva curiosidad, que suplí leyendo libros, revistas y biografías de verdadera gente intrépida. Además… ¿dónde va una señorita? El refuerzo negativo desde muy temprana edad de «no te subas ahí que te vas a caer y hacer daño» es tremendo. Ciertamente terminas creyéndote que eres un torpe que jamás superarás andar escasos 3 metros por encima de un murito de 40 centímetros sin que la fatalidad haga que acabes en el suelo agonizando entre espasmos.
No obstante, poco a poco y luchando contra corriente, superaba ese miedo. Era tan aburrido no arriesgar… era tan castrante no sentirte capaz… era tan nocivo para la autovalía… Así que ya bien entrada la juventud me atreví con algún que otro deporte más aventurero que las canicas sobre suelo cubierto, he dejado salir mi adrenalina reprimida de muchos años a raudales subida en cuatro ruedas y he pasado voluntariamente y asumiendo las consecuencias por dos experiencias de extremo riesgo que siempre se pasa por alto en esta sociedad: tener dos hijos biológicos con alguna que otra complicación.
Creo que no fue valentía, para superar ese miedo al dolor corporal me metí en la maleta ese puntito de orgullo que rara vez me asoma, pero ahí está; esa competitividad que preciso para divertirme y retarme y que intento pulir para no machacar a mis «rivales»; ese optimismo que me caracteriza y me hace sopesar la ganancia más que la pérdida y confiar; esa intuición que lejos de ser el último recurso irracional es precisamente el que me conecta con mi sabiduría (ansia de conocimiento y experiencia insatisfecha) y finalmente meto…
Vale, está bien, cambio un miedo por otro. Cambio el miedo físico por el emocional, cambio el miedo a sufrir incomodidad y malestar por el miedo a la angustia vital, pero a estas alturas pienso que si he podido con uno, podré con el otro y siento que cada día le gano una pequeña batallita.
¿Y sabes? Ya nadie se ríe ni le parece gracioso cuando hablas a los otros con total desparpajo de tus terrores nocturnos o diurnos al dolor emocional a la pérdida, al rechazo, al vacío, al fracaso… por supuesto bien camuflados de estrés social, excusas varias y variadas, circunstancias desfavorables, justificaciones sensatas, crisis económicas, cartuchos gastados…
Así como los débiles y estúpidos niños huyen de las reales y punzantes agujas, nosotros los maduros adultos huímos de fantasmas imaginarios que sólo viven en nuestra mente.
 Laura Segovia Escribe Consultoría en Comunicación y formación en habilidades sociales
Laura Segovia Escribe Consultoría en Comunicación y formación en habilidades sociales